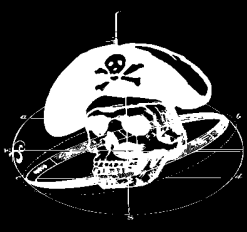ESCRITO CON DESESPERACIÓN EN LAS TAPIAS DE UNA GRAN CIUDAD
Huid, hermanos, de la hiriente contaminación que os envenena,
de ese ruido inútil y estruendoso que trepana vuestros tímpanos,
de la prisa constante que os esclaviza,
del «stress» —digo cansancio—,
del monstruo insaciable de hormigón y chatarra,
del inmenso tentáculo mecánico,
de las multitudes informes,
del autobús, del metro, del semáforo,
de la trampa del «confort» que os enferma.
Huid de la confusión y el «surmenage»,
del hombre sin nombre,
de las etiquetas absurdas,
de los carnets de identidad
y del no ser.
Huid de la terrible sociedad de consumo,
de las letras de cambio, de las ventas a plazos,
de las fraudulentas rebajas de los grandes almacenes,
también de las grilleras con ascensor
y de los hormigueros con treinta pisos.
Huid de la angustia y del cansancio,
de la vida programada, del reclamo publicitario y reiterativo,
de los inexorables relojes sin pausa
y de esa amante oscura y cotidiana que se llama soledad.
Porque es hermoso el paraíso de los bosques
y los amaneceres de las cumbres nevadas,
el continuo nacer y morir de la mar, en olas,
y el horizonte sin fin —casi cielo— de las llanuras con sol.
Y no hay nada comparable con el diálogo del lago cuando amanece,
o con esa cal de los pueblos chicos, preñados de infancia,
en cuya tierra casi siempre está enterrada tu placenta
(esos lugares donde tú eres Pedro o Miguel,
y no es preciso más que tu rostro para reconocerte o para amarte).
Porque tú sabes muy bien que eres la ola azul
y río tranquilo y árbol y montaña
y llanura también —copo de estrellas—.
O [uno de] esos niños que juegan en la era —canicas, tabas—
ahora que son las seis en punto de la tarde
y aquel nido caliente de la escuela
quedó vacío y melancólico.